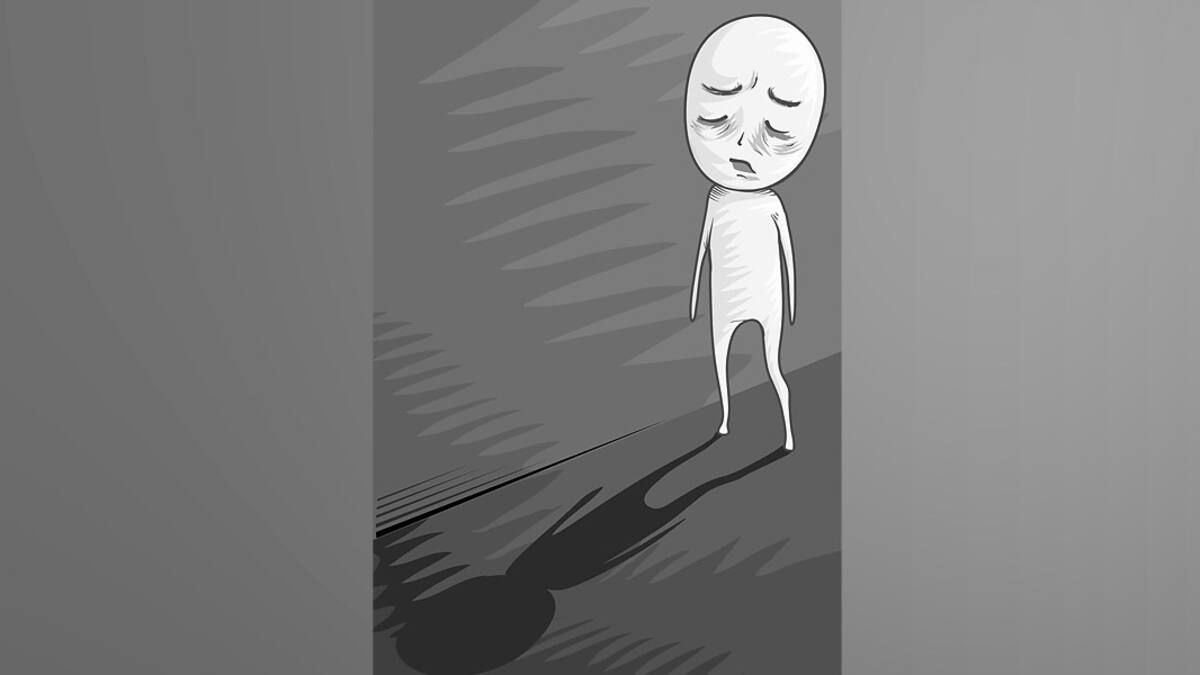Una vez más, me encuentro a la salida del Teatro Doña Maruja, luego del estreno de la cinta Violinista en el tejado. No tengo dudas, es la medianoche del 5 de abril de 1973. Durante la proyección de la película tengo la sensación de que la sala está completamente llena, sin embargo, al salir, compruebo que en realidad soy el único espectador. Comienzo a caminar hacia mi casa. Tomo la ruta habitual, pero me extravío y termino en un oscuro callejón. Cuando quiero retroceder para corregir el camino, tres maleantes me cierran el paso.
«¡Bájate con lo que tienes!», —ruge un bandido anciano—.
Obedezco sin entender. Alargo la mano en la oscuridad y una garra me despoja de la billetera.
El rufián cuenta los billetes, arroja los documentos al piso y escupe la temible orden: «¡Pelen a este malparido!».
En este punto, el frío de los puñales siempre me despierta.
Con ligeras variaciones, puedo decir que he tenido el mismo sueño cada noche durante los últimos treinta años. A veces estoy en el Teatro Obando o en el Mogador, puedo estar viendo El exorcista o Jesucristo Superstar, eso no importa, lo cierto es que es una sala al aire libre, con el cielo estrellado por único techo y el aroma tibio de las crispetas diluyéndose en la brisa del río, con su fragancia inconfundible de lodo y flores entreabiertas de batatilla.
Al principio, en un intento por burlar a los asaltantes, me esforzaba por avanzar en las sombras a grandes zancadas. En ocasiones he llegado incluso a correr durante un tiempo imposible de precisar, pero, al detenerme para recuperar el aliento, me descubro en el mismo callejón de pesadilla, dispuesto a escuchar la consabida demanda: «¡Bájate con lo que tienes!».
Creo haber dicho que he tenido el mismo sueño cada noche de los últimos treinta años, lo cual no es completamente exacto, pues, desesperado, en un principio intenté modificar mis rutinas, es decir, dormir de día y trabajar de noche. Pero lo único que conseguí fue adelantar la hora del atraco. En mis sueños diurnos, por ejemplo, no asisto a la función de medianoche, sino a la vespertina, de modo que el asalto se produce poco antes de la puesta del sol, en un irónico ocaso escarlata que hace más intolerable mi agonía.
Resulta imposible, ahora lo sé, continuar esta confesión sin dejar consignada en este punto la versión más sofisticada y atroz de la pesadilla. De modo que aquí va:
«Nadie ha cantado mejor que Daniel Santos cuando tenía el pelo negro», exclama un viejo eufórico, al tiempo que alarga su sombrero para recibir unas monedas. Cuando las escucha caer, vuelve a su guitarra con una maestría que no es propia de un vagabundo. Interpreta un bolero memorable de Rafael Hernández cuando cometo el error de sacarle una fotografía. Al instante, el viejo experimenta una metamorfosis. Enloquece de ira, vocifera maldiciones y esgrime contra mí la guadaña de su bastón. Sobra decir que a pesar de mi rodilla atrofiada doblo siempre la esquina como un velocista jamaiquino.
El incidente llega a perturbarme de tal manera que paso los días sobresaltado, mirando por encima del hombro en mitad de la calle, como quien ha cometido una felonía y espera de un momento a otro recibir su merecido. Estoy a punto de ser despedido del bar donde trabajo por derramar cerveza sobre los clientes cada vez que algún conocido palmea mi espalda para saludarme. Paso varios días sin ir al cine, convencido de que tarde o temprano el maldito viejo se las ingeniará para encontrarme, para cobrar con sangre la afrenta recibida.
Para evitar ser emboscado, no vuelvo a caminar al cine por la misma calle, ni regreso a casa a la misma hora. Me dejo crecer la barba y el cabello para que no resulte fácil mi identificación. Pronto, mis camisas de colores alegres dan paso a una vestimenta grisácea muy parecida a los uniformes camuflados que usan los marines gringos cuando caminan muertos de miedo en el desierto. No vuelvo a ofrecer barbacoas en la terraza, pues la voz de Bienvenido Granda y el aroma de la ternera en el asador pueden delatar mi ubicación. De hecho, mucho después, el ejército colombiano desclasifica unos documentos en donde reconoce que la localización satelital del campamento de Raúl Reyes se alcanza gracias a las columnas de humo que despedían las constantes parrilladas de chigüiro en la espesa selva de Sucumbíos.
Estas medidas resultan, sin embargo, insuficientes para contener al criminal que me asecha. Un individuo de su calaña no se deja despistar tan fácilmente. De modo que una noche, al terminar la función, resuelvo quedarme con el cuchillo del vendedor de butifarras, cuya hoja, extremadamente filosa, se halla desgastada por la acción del esmeril. Lo envuelvo en un pedazo de franela, antes de ocultarlo en la pretina del pantalón. Debo reconocer que me siento invulnerable al lanzarme a la calle. Lejos estoy de imaginar que pasaré la noche en la estación de policía, pues los agentes que me interceptan a pocas cuadras del teatro no quieren escuchar mis razones y me detienen hasta asegurarse de que no soy uno de los carteristas.
Este es el riesgo que corren los ciudadanos de bien, como yo, cuando a la policía le da por cumplir con su deber. Por regla general, todo se resuelve con la mitad de los billetes que estos canallas hoy no quieren recibir. Así que, en lugar de dejarme seguir, como es lo indicado, agregan al porte ilegal de armas un nuevo cargo por intento de soborno. Como es natural, en cuanto raya la mañana, voy a dar con mis huesos a la cárcel.
Me retienen hasta que mi patrona reúne el dinero de la fianza. La dama me ha tomado gran aprecio. Desde que enviudó, se puso al frente del negocio y se ha encariñado mucho conmigo. Por eso la visito en mis días de descanso y le llevo algunas viandas para que vea que estoy muy agradecido, aunque no tenga cómo pagarle. Al día siguiente, la señora me pide que la acompañe a cierta película patrocinada por la parroquia, no puedo negarme, pues, mi deuda de gratitud es muy grande. Tengo que soportar de pie la función y hasta dar una generosa limosna, que me duele en el alma, para que la señora no vaya a pensar que soy un despreciable tacaño que no contribuye adecuadamente con la noble causa del Señor. En todo caso, siento ganas de aplaudir al escuchar que, como si estuviéramos en la misa, podemos marcharnos en paz.
Sin embargo, de lo bueno no dan tanto. Al descender por los escalones del teatro, nos topamos de manos a boca con el monstruo. Con gran pavor, lo escucho interpretar La flor de la canela. No puede ser una simple coincidencia. A pesar de su ceguera, es evidente que está informado hasta de mis preferencias musicales. La señora se acerca hechizada por el vagabundo y arroja unas monedas en su sombrero maltrecho. El intérprete agradece con una sonrisa inocente, de abuelo desvalido, fingiendo no percatarse de mi presencia, aunque sé de sobra que puede olfatearme a kilómetros de distancia. Astuto como un zorro, el viejo pretende confundirme, hacerme bajar la guardia. Por fin, vuelve hacia mí sus ojos sin vida, deja escapar una sonrisa, el universo se desvanece en un gesto de satisfacción y escupe la temible orden:
«¡Pelen a este malparido!».
En un laborioso intento por desentrañar el origen de este sueño recurrente, la doctora Elisa me hizo recostar en su diván. Pero cuando por fin descubrió toda la verdad, lo cual ocurrió luego de extenuantes jornadas, en lugar de darme de alta con una palmadita en la espalda y un reconfortante y esperanzador «Está usted curado», hizo un par de llamadas y me entregó a las autoridades.
Reconstruyo, ahora, a pocos días de cumplir sesenta años, desde una oscura sala del pabellón de enfermos mentales crónicos, los pormenores que engendraron mi pesadilla. No está de más aclarar que la versión que tiene el lector en sus manos, aunque narrada en primera persona, es en realidad la obra de uno de esos anónimos escritores que pululan en la actualidad y que, por unas cuantas monedas, le venden su alma a cualquier pobre diablo que quiera pavonearse de sus amoríos con la mafia o ventilar en público algún oprobioso cautiverio en El Cañón de las Hermosas.
Aclarado lo anterior, comenzaré por decir que mi nombre no reviste la más mínima importancia. Aborrezco, por lo demás, la práctica muy extendida en las barriadas de mi provincia de bautizar a sus pobres vástagos con los nombres compuestos de una recua de malnacidos extranjeros a quienes confieren, con una candidez infinita, el título nobiliario de «celebridades». Costumbre abominable que solo ha servido para llenar las páginas judiciales y la crónica roja de las más pintorescas formas y apelativos del malevaje. Así, han proliferado gatilleros tan distinguidos como mi parcero Edymerck Gastelbondo o fleteros de tanta alcurnia y prosapia como Kissinger Cuadrado.
Diré, eso sí, que no pretendo comprensión, mucho menos absolución, total, el tinterillo de oficio que me asignaron no tuvo mayores tropiezos para conseguir que se me declarara inimputable. Palabreja esta que tiene cierto dejo de arrabal, pero que en plata blanca significa simplemente que puedo hacer lo que me plazca, pues estoy por encima de la ley y de la justicia de los hombres, lo cual, en realidad, no supone ninguna ventaja ni marca ninguna diferencia, porque todo el mundo sabe que en este país hay más delincuentes en la Corte Suprema que en La picota.
Lo que mueve mi confesión, entonces, no es el arrepentimiento, tampoco esa farsa mediática que ahora llaman «reparación». Lo que hice es irremediable, eso lo saben mejor que nadie mis víctimas. No cometeré la cursilería ramplona de decir que mi intención es dar a conocer esta historia para que la ignominia no se repita. La gente de mi calaña, como ya lo expresé, ha encontrado siempre buenos argumentos para justificar la perversión, y los seguirá encontrando, no importa cuántas loables moralejas pretendan inculcar en la escuela esa peste despreciable que son los profesores de literatura.
Digamos, por comodidad, que me mueve cierta forma de la vanidad, una más pura, más auténtica. La posibilidad de ser un dios mientras dura lo narrado, de controlar el destino de mis criaturas, de pasear por el cielo mientras me aguarda el abismo.